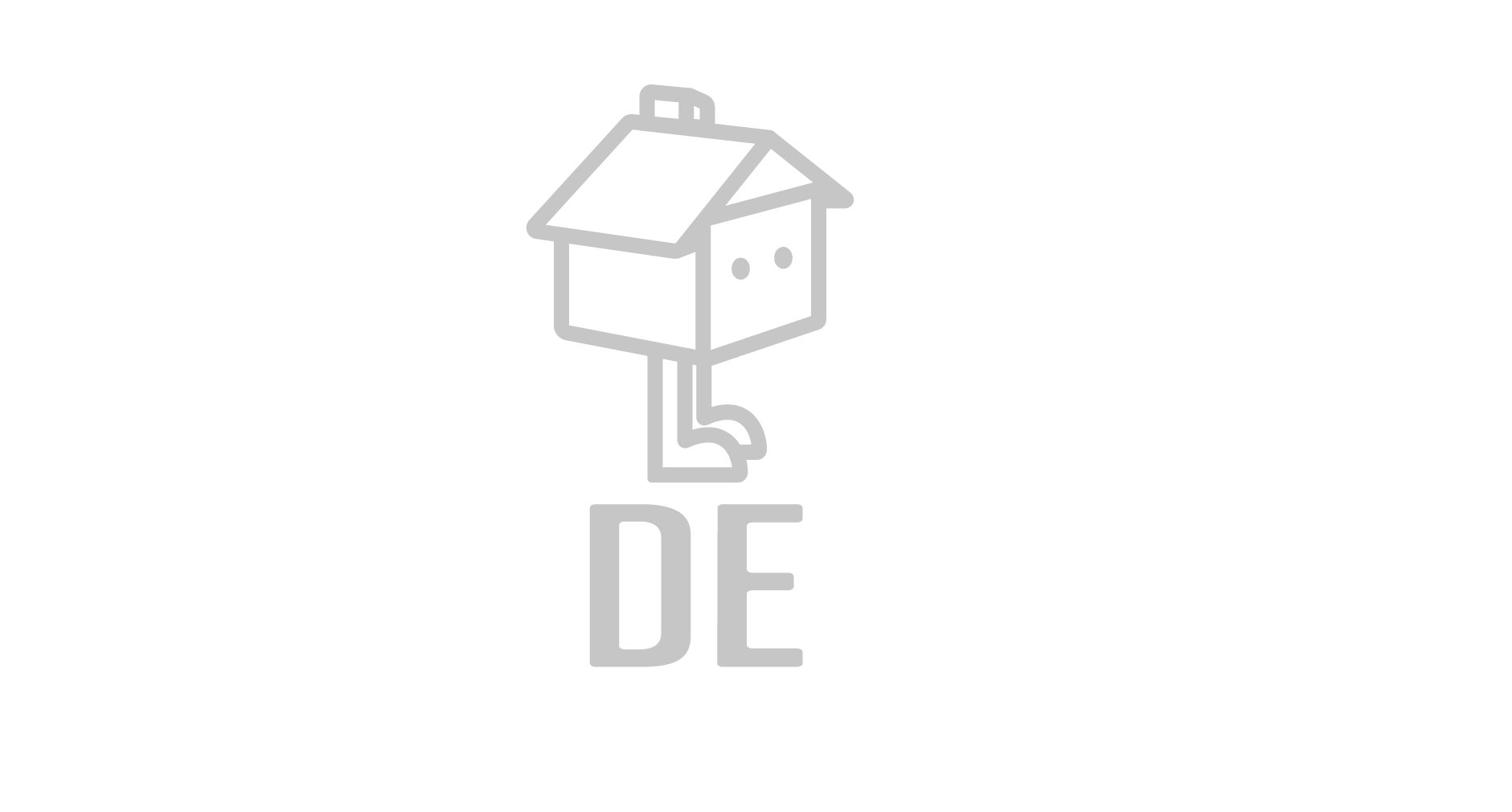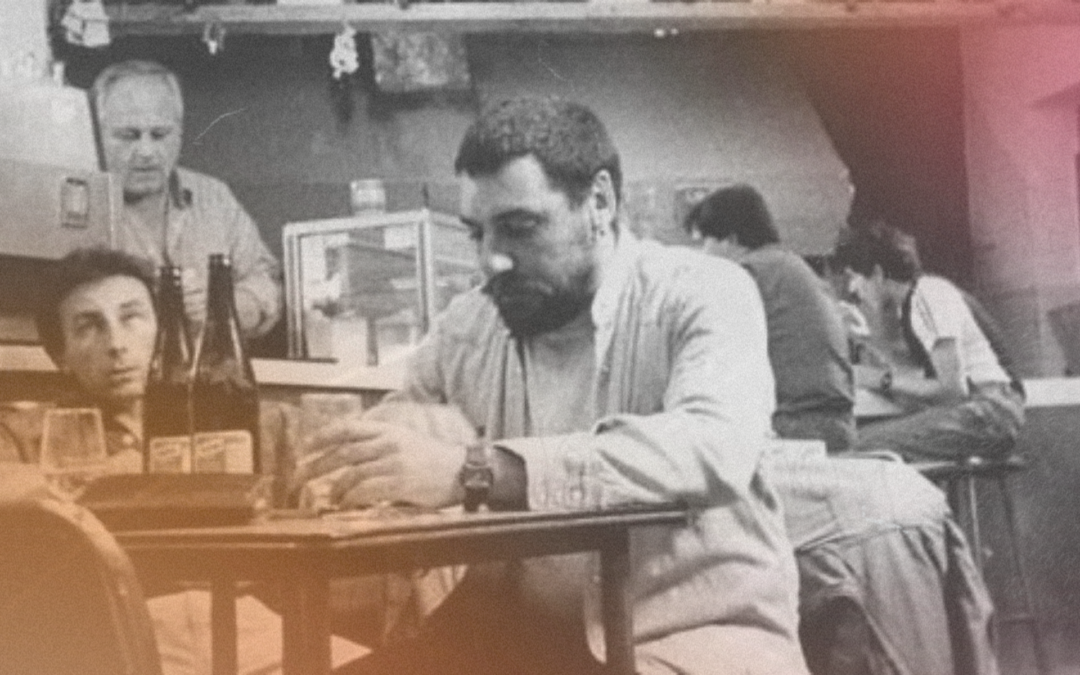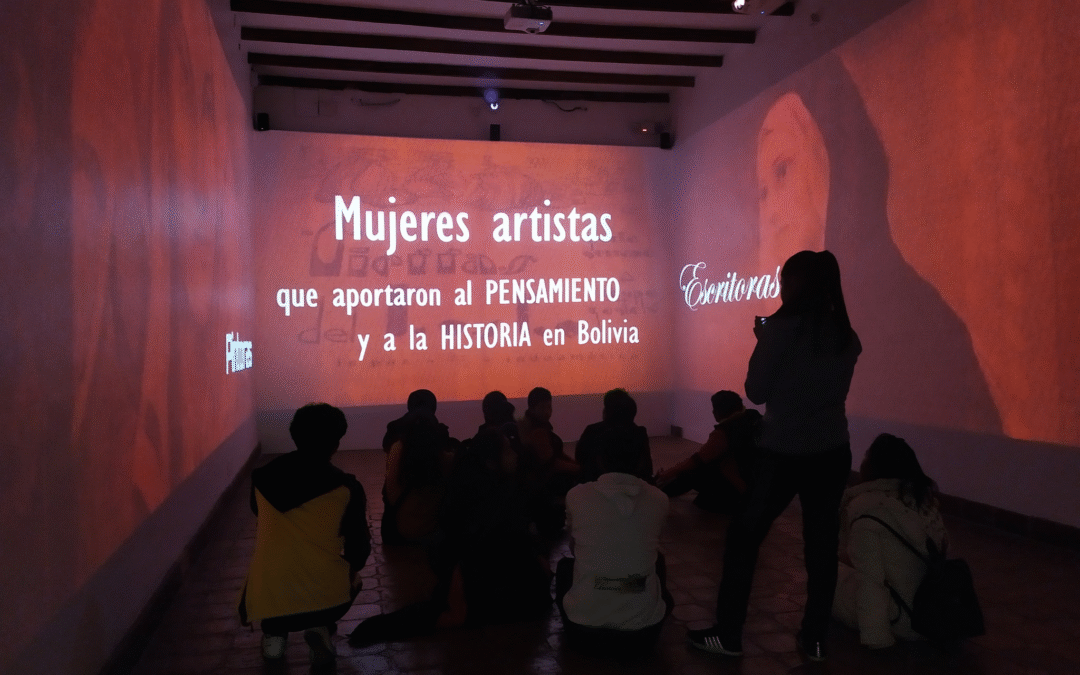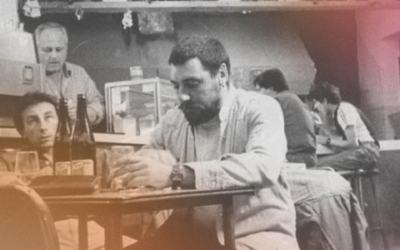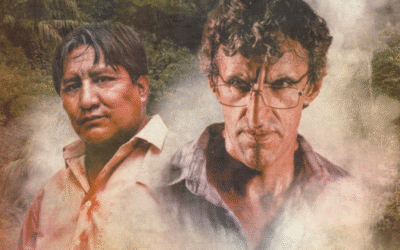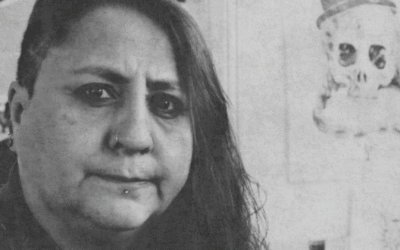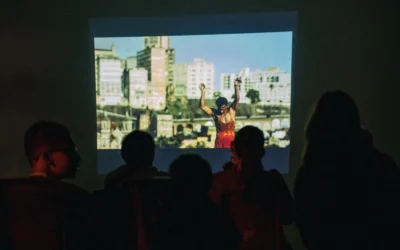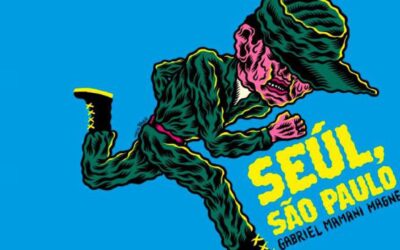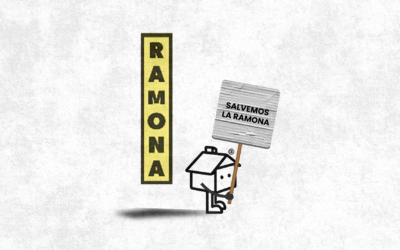Rusowsky (músico madrileño del colectivo Rusia-IDK) debuta con Daisy (2025), un álbum muy anticipado que tenía una fecha de salida para finales del anterior año, y al fin está aquí. La portada –la silueta de un gorila negro sobre fondo amarillo– ya alude al prólogo de 2001: Odisea en el espacio (Kubrick), donde un simio descubre un monolito y aparece el tema “Daisy Bell”. Estas referencias anticipan el tono del disco: una mezcla onírica y lúcida de lo que conocemos y lo que no. Daisy parece un ejercicio de concreción de una visión estética de las sensaciones o afectos, una visión que viene afinando desde sus primeros sencillos. En efecto, el disco reubica el “bedroom pop” en un terreno más amplio –algunos lo llaman incluso dreamcore pop– mediante producciones que alternan la calidez casera con cortes electrónicos rompedores.
El álbum fue anticipado por singles (“SOPHIA”, “ALTAGAMA”, “BBY ROMEO” con Ralphie Choo, etc.) y acompañados de videoclips muy cuidados por el dúo visual Fomo&Trauma. Las portadas sucesivas mostraban una imagen cada vez menos borrosa hasta revelar el mono negro de la portada final. «En sus propias palabras, Rusowsky concibió Daisy «en la intimidad de su habitación», dándole un sello «impulsivo y disperso». La crítica de Rolling Stone (y muchas otras) leen al disco como una exploración amorosa, interpretando que «Daisy» es «una figura que cambia, a veces encarna a alguien, a veces es solo un deseo». Si bien esta lectura no carece de validez, en este texto consideramos que resulta parcial al centrarse en la temática lírica sin atender la propuesta sonora dentro de un registro que evoca un sentimiento generacional. El disco trasciende el contenido romántico para manifestarse en su materialidad estética: las texturas electrónicas, el juego de samples y la remezcla cultural que configuran un pop fragmentado alineado con tendencias posmodernas e internéticas en una navegación que pareciera no tener rumbo.
Esta experimentación formal opera en un territorio liminal entre lo «comercial» y lo «no comercial», manteniendo códigos pop reconocibles mientras subvierte algunas estructuras convencionales. Aunque su alcance sigue siendo de nicho, artistas como Rusowsky probablemente constituyan el núcleo de lo que será la escena musical mainstream del 2030, anticipando una nueva generación de avant-pop iberoamericano.
La metodología intimista de creación no debe confundirse con el resultado final: existe una tendencia crítica a equiparar automáticamente lo íntimo con lo romántico, cuando en realidad la intimidad del proceso creativo abarca un espectro mucho más amplio de afectos, sensaciones y experiencias autobiográficas —nostalgia, ansiedad, euforia, melancolía, o simplemente la relación visceral con los sonidos y texturas. A diferencia de procesos de producción más mediados por la industria (este también lo está dentro de su fortín), esta metodología intimista permite una exploración sensorial sin filtros externos, donde los impulsos y asociaciones personales modelan directamente la materia sonora. Esta intimidad metodológica genera un producto que articula un lenguaje sonoro contemporáneo en diálogo directo con la cultura digital y las nuevas formas de consumo musical, donde lo autobiográfico se transforma en experimentación estética más que en narrativa confesional.
Musicalmente, interesante. Rusowsky, pianista formado en conservatorio, convoca voces como Ravyn Lenae, Kevin Abstract o Jean Dawson para insertar elementos de R&B, trap y bedroom pop, y a la vez incorpora artistas latinas como La Zowi o Las Ketchup para añadir tintes de reggaetón y dance. En la práctica, el disco alterna baladas sintéticas (como “SOPHIA” con sus arpegios de guitarra elevada) con explosiones de ritmo. Por ejemplo, el corte inicial “KINKI FÍGARO” combina cuerdas dramáticas con beats gruesos y voces corales distorsionadas para abrir el álbum con un impacto teatral; a mitad de canción, un feat. con el rapero Jean Dawson introduce instrumentos de viento glitchy sobre una base funk. La influencia de los 2000 es evidente: Rusowsky cita el estilo polirrítmico de Timbaland en temáticas como “SOPHIA” y “BBY ROMEO”, e incluso samplea guiños pop de la época —por ejemplo, Las Ketchup en “Johnny Glamour”—. Todo esto se ensambla con arreglos juguetones de sintetizadores pitchados y guitarras sampleadas al estilo de videojuego retro, reforzando la sensación de un paisaje sonoro nostálgico y a la vez futurista.
En la producción los sonidos son refinados pero muchas veces intencionalmente “sucios” o imperfectos. Se usan efectos de voz (autotune, vocoder) para darle un aire fantasmal a las melodías, mientras la batería puede truncarse, moverse a trompicones o transformarse de ritmos latinos a golpes de drum machine 90s y funk brasileño en cuestión de segundos. El productor Yuri Méndez, mano derecha de Rusowsky, confiere una sensación de baile íntimo: beats bailables pero accesibles. Según el mismo Rusowsky, el proceso “fluyó solo” con su equipo creativo, enfocándose en ideas estéticas inspiradas en el cine (“Kids de Harmony Korine, con su estética bizarra y contrastada”) y música underground.

Un rasgo distintivo de Daisy es su estética del error y lo fragmentado. Este concepto, presente en tendencias como el lofi hip-hop o el vaporwave, implica valorar fallos y ruinas digitales como elementos expresivos. Rusowsky en su proyecto subraya fracturas sonoras: chasquidos, glitches y cortes abruptos conviven con melodías suaves. Un ejemplo paradigmático es “suckkKK!” (feat. La Zowi), descrita como un duelo “reggaeton-glitch” que alterna bombos retumbantes con percusión funk carioca, bajos fuzz para el moshpit y estallidos electrónicos inesperados. La canción incluso parte del coro reggaetonero de “Papi Chulo” de Lorna, convirtiendo un sample de nostalgia pop en un estallido caótico. Así, el disco juega a diluir géneros: une el dembow 90s, el funk brasileño y el trap con efectos digitales distorsionados, creando la sensación de un pop descompuesto.
Esta apropiación del glitch como estética se enmarca en una tendencia ya descrita por la literatura académica: Rosa Menkman y otros han señalado que el glitch art consiste en usar fallos digitales como materia plástica. Rusowsky lleva esto al pop comercial: sus “fallos” son deliberados, pertenecen a su “laboratorio sónico” juguetón. Otro ejemplo es “project tu culo”: la intro replica los coros procesados (+pitcheados) que aparecían en “+suave” (un sencillo suyo anterior), generando un efecto de déjà-vu cíclico. MondoSonoro califica esto de “fantasmología musical”: el disco está lleno de “cacofonías de música preexistente”: inserta fragmentos de hits (el estribillo de “Words” de F.R. David en “4 Daisy”, letras de su propio “Dolores” en “Johnny Glamour”) como si fuera un collage sonoro. En “project tu culo”, los coros “chopeados” del tema +suave hacen que la pista sea “uno de esos déjà vu… en un susurro sin tiempo” que imbuye el álbum de una “melancolía cibernética” persistente. En otras palabras, Daisy rehúsa una línea melódica única, y en su lugar concibe el pop como retazos de un algo: un hit que empieza, se quiebra con ruido digital, retoma un fragmento del pasado y se funde en otro ritmo.
La revista de etnomusicología Cuadernos de Etnomusicología destaca que esta “estética del error” sigue vigente en la música urbana: el lo-fi hip-hop –un género netamente “nativo de Internet”– ejemplifica cómo se valoran hoy tanto irregularidades rítmicas heredadas del hip-hop experimental de los 90 como imperfecciones tímbricas propositivas. En este álbum apreciamos lo mismo: la cadencia puede tambalear (ritmos sincopados, grooves “asimétricos”). Por otra parte este proyecto recurre a recolectar “restos” sonoros de la cultura pop (vídeos de 2000, memes de Internet, ritmos latinos populares) y los descompone para alimentar su propio universo artístico. El álbum “recicla” coros y loops con una mirada nueva, convirtiendo lo viejo en materia vital. Este proceder, valorado en teoría literaria posmoderna, aquí traduce a música pop una actitud postautoral y bricolaje cultural: el autor se desdibuja detrás de la mezcla, y el oyente construye sentido entre capas de referencias.
La melancolía y la hiperconectividad son afectos generacionales: son el “mal de vivir” de los nativos digitales. Los oyentes millennials/centennials ven proyectados en estos ritmos su experiencia de amar y extrañar en la pantalla. Erin Manning habla de la experiencia estética como movimiento más que como objeto congelado: aquí la música se vive en acto (festejo melancólico a la vez), no como un memento final. Esta sensación responde a una “deriva existencial” de la Generación Z: marcada por la hipervisibilidad online pero también la melancolía de lo “real” perdido. Este es el reflejo sonoro de ese mundo hiperconectado: sintetizadores “ode a los viejos videojuegos” conviven con bajos de club que bien podrían reventar un rave en TikTok.
En el panorama global, Rusowsky comparte escenarios estéticos con la vertiente hyperpop/glitch-pop internacional. Su juego con autotune, ritmos 2000s y recortes sonoros recuerda a PC Music o artistas como Charli XCX (Brat, 2024) y SOPHIE (tristemente fallecida), pioneras en disolver el pop entre glitch y maximalismo electrónico. La dimensión española de Daisy conecta con productoras experimentales iberoamericanas y europeas: por su mezcla latina recuerdan proyectos como Rosalía (aunque ésta sin duda sigue otra línea más comercial), y por su vena underground podría mencionarse a Arca (música electrónica venezolana con base en España) o a jóvenes productores de trap-rap/vapor latino que juegan con voces distorsionadas.
Un álbum que encarna la sensibilidad posmoderna de la “generación digital” a través del sonido. Más que centrarse en narrativas románticas claras, busca generar afectos mediante capas electrónicas fragmentadas: es un flujo de imágenes sonoras, nostalgias pixeladas y emociones intensas encapsuladas en beats impredecibles. La producción huye del perfeccionismo (la estética del error es deliberada) y abraza la mezcla cultural: pop latino, trap anglosajón, glitch experimental. En el contexto actual, Daisy funciona como un artefacto híbrido y mutable, que reproduce y reconvierte lo conocido (“fantasmología musical”) para transmitir algo propio de su tiempo. Como postulan el crítico Daniel Grandes y otros, con Daisy Rusowsky demuestra que con este sonido “nunca sabremos si echábamos de menos, echamos de menos o echaremos de menos”: es decir, en una época sin futuro cierto, la música vive en un presente continuo de afectos y recuerdos mezclados, donde lo poético germina en los intersticios del pop.
Fabricio Lobaton
06 de Junio del 2025