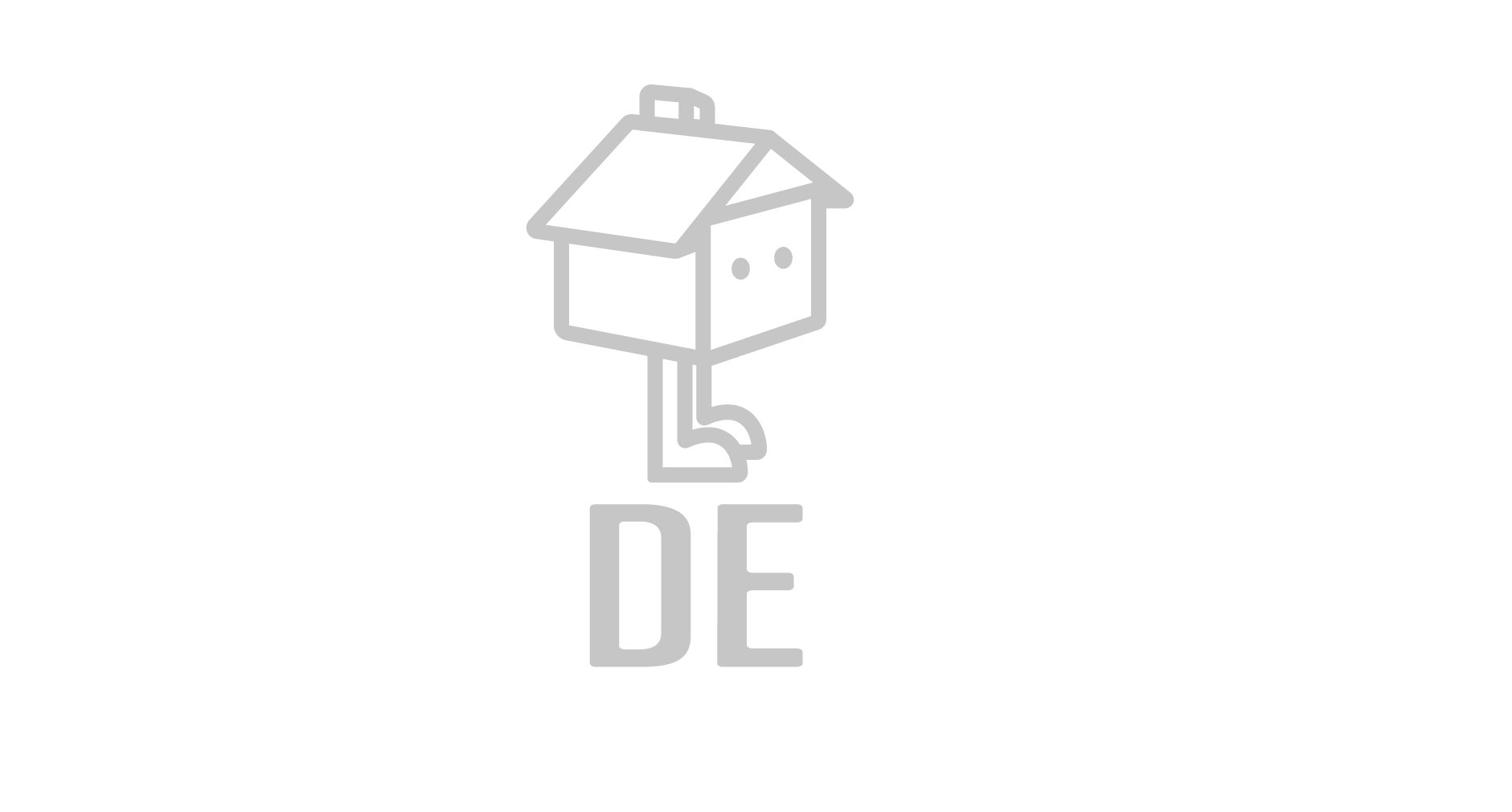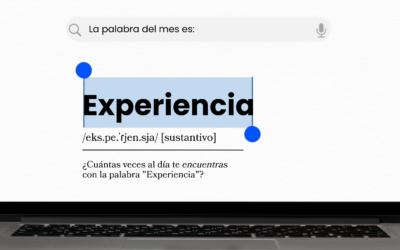Verónica Posada
Hay cuerpos que no duelen: resisten en silencio, obedecen a la rutina, cumplen su papel disciplinado en el teatro social. El mío no. Mi cuerpo arde, recuerda, protesta. Tiene su propio idioma. Cuando todos duermen, él despierta. Cuando todos hablan, él calla. Cuando yo intento calmarlo, él insiste en mostrarse como un animal antiguo que ha aprendido a pensar.
No sé exactamente en qué momento comenzó esta contradicción: si fue el día en que mi ansiedad se volvió una habitación donde el aire no alcanzaba, o cuando mis venas se inflamaron como si cargaran memorias ajenas. A veces creo que se originó en aquel primer miedo infantil al silencio; otras veces sospecho que nació mucho después, cuando entendí que el cuerpo también sufre por ideas, por fantasmas culturales, por violencias heredadas.
Somos una geografía fracturada:
un intestino que intenta decir la verdad,
una garganta que olvida cómo tragar,
una piel que se levanta en protesta.
La medicina le pone nombre a los síntomas, pero no a su historia. Lo que no puede medir es lo que más pesa: el temblor que se activa cuando regreso a casa sola, el recuerdo del miedo repetido, la intuición de que mi cuerpo intenta advertirme algo que aún no sé descifrar.
Las mujeres cargamos con ese conocimiento inexplicable: el cuerpo como alegoría, como archivo, como herida que piensa. La ansiedad, la inflamación, la sequedad, el insomnio, la urgencia de sanar… Todo parece estar conectado a un ritmo más profundo que no pertenece a la fisiología, sino a la memoria.
Lo que más me sorprende no es el dolor, sino la lucidez que trae consigo. He aprendido a leer mis síntomas como un lenguaje. El ardor es un límite. La presión en el pecho, un aviso. La misma tensión en las piernas y el temblor, un miedo que no es solo mío, sino de todas las mujeres que caminaron antes que yo.
Pero también existe otra parte:
la que respira,
la que cuida,
la que nombra,
la que convierte el miedo en un gesto de belleza.
No escribo esta columna para explicar el cuerpo, sino para acompañarlo. Para escuchar lo que dice cuando la ciencia calla. Para sostenerlo en este tránsito extraño que llamamos vida adulta, sanación, o simplemente sobrevivencia. Quizá el cuerpo solo quiere eso:
que alguien lo piense.
Que alguien lo nombre.
Que alguien le diga que no está solo en su incendio.