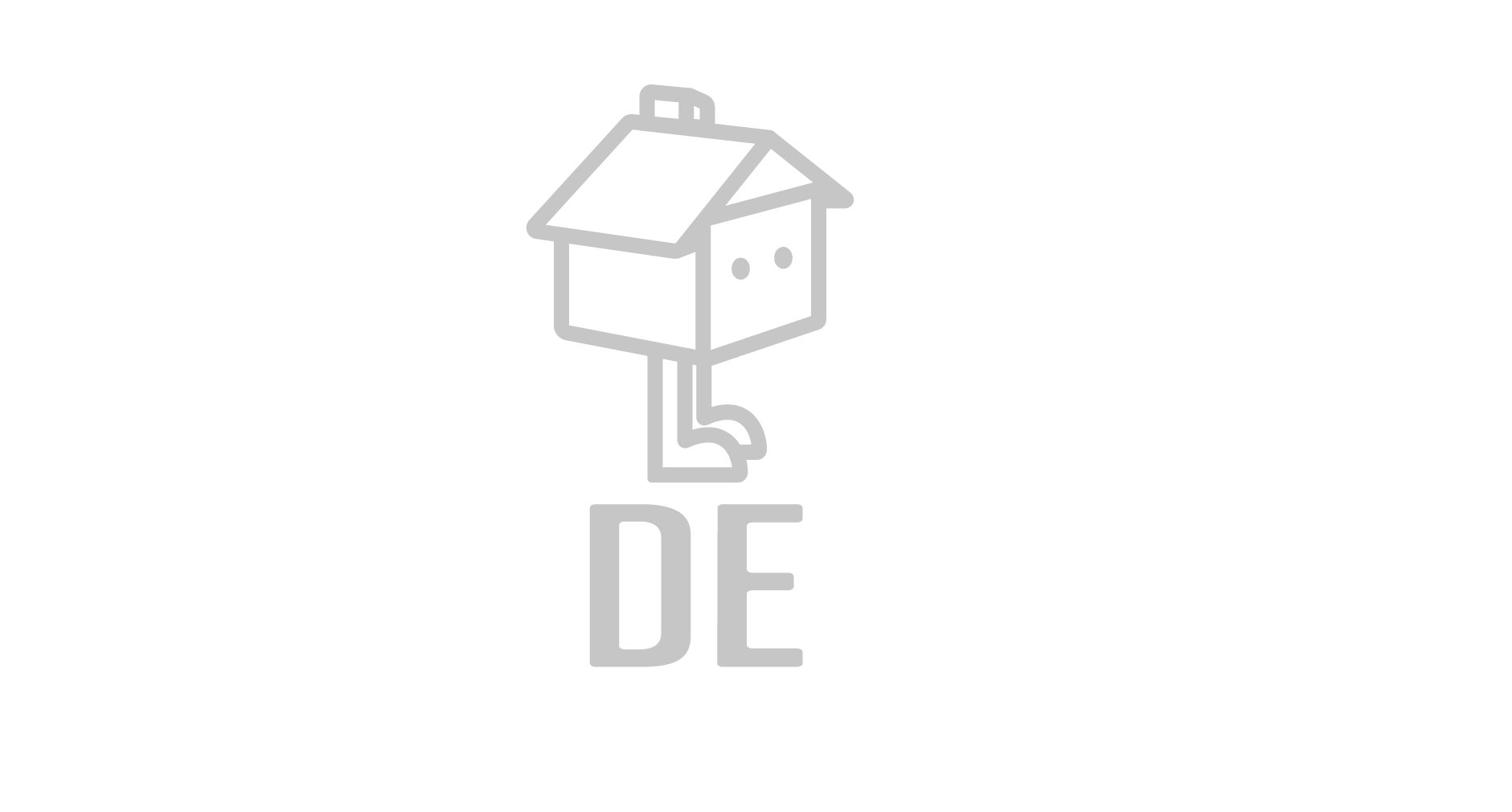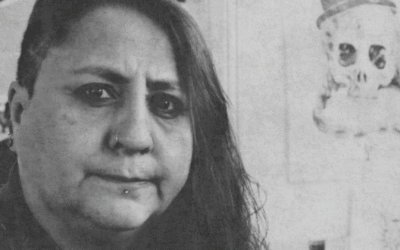Fuera de Joke

La vi un martes cualquiera, en mi casa, con mi pareja al lado y esa sensación medio escolar de “tenemos tarea”: ponernos al día con los nominados. Falta poco para la ceremonia de los Oscars y el calendario de películas pendientes se siente como una lista infinita. Por eso Sinners cayó primero. No porque yo supiera de qué iba (no, no tenía un mapa) sino porque venía con ese ruido previo que pocas películas tienen: nominaciones por todos lados y un nombre en el centro, Michael B. Jordan, haciendo dos papeles a la vez. Gemelos. Y, con eso, una nostalgia inevitable: “Juego de gemelas”, Lindsay Lohan, la idea vieja y siempre efectiva de duplicar un cuerpo para contar dos versiones del mundo. No fue la razón para darle play, pero sí fue el dato que se te queda pegado.
Según el anuncio oficial de nominaciones, Sinners llegó a la conversación de la temporada con 16 nominaciones y la ceremonia está programada para el 15 de marzo de 2026. Ese dato, más que “hype”, fue lo que convirtió verla en parte de nuestra misión doméstica de ponernos al día.
Y entonces pasó lo que no esperaba que pasara tan rápido: me agarró el blues. No como “me gustó la música”, sino como esa sensación física de cuando una película se te mete por el oído y te cambia el pulso. Si te gusta la música, conoces ese momento: aparece una guitarra, un riff, una voz con historia, y tu cabeza ya está pensando en el soundtrack, en leer de dónde viene ese género, en seguir la ruta como quien sigue migas de pan. El blues no entra aquí como un adorno; entra como una promesa: “esto va a ir a algún lugar serio”.
Los primeros veinte minutos, lo juro, yo creí que estaba viendo otra película. Una película que iba a conversar con el blues y con lo racial desde el western: dos hermanos con pasado turbio, forasteros que vuelven con una ambición que parece casi tierna —armar un espacio donde la música sea el centro, donde la noche tenga altar propio. Yo ya estaba adentro. Tenía esa tranquilidad rara de cuando una historia te marca su dirección y tú dices: “ok, entiendo el juego, vamos”.
La escena bisagra: cuando la pantalla “respira”.
Pero Sinners no se queda ahí. La bisagra, para mí, es el momento en que entra el club y empieza la fiesta: el juke joint deja de ser promesa y se vuelve organismo vivo. Ahí la película cambia de piel. No es “ahora hay baile”; es “ahora, ¿qué está pasando realmente?”. Como si hubiera estado conteniéndose y, de pronto, soltara el aire.

Y ese giro no es solo narrativo: también es visual. Hasta ese punto, la película se presenta con un formato que casi todo el mundo reconoce aunque no sepa el nombre: la imagen no ocupa toda la pantalla y aparecen franjas negras arriba y abajo, como si la escena estuviera enmarcada. Eso se llama letterboxing. En palabras simples: el cine a veces usa una imagen más ancha que tu pantalla, y para respetar esa proporción aparecen esas bandas negras. En Sinners, esa proporción no se queda quieta. En algunas escenas la imagen se expande, llena la pantalla, y es como si la película te agarrara de la cara y te dijera: “mírame bien”. No es un capricho técnico; se siente como una decisión emocional.
La máquina expendedora de géneros (y la mezcla que sí pega)
A partir de ahí, entendí cuál era el truco narrativo: Sinners juega con los géneros como quien está frente a una máquina expendedora de gaseosas cuando eres niño. Tienes todos los botones ahí, todas las opciones, y te dan ganas de apretar varios a la vez para ver qué sale. A veces sale un sabor rarísimo y feo. Pero a veces, por accidente, te sale una mezcla que funciona y te quedas pensando: ¿cómo es que esto pega tan bien?
Sinners hace eso: te hace entrar por un camino (western, drama racial, blues como herencia y como altar) y, cuando ya estás cómodo, te cambia el piso: horror, vampiros, asedio, transformación… y en medio de eso aparece el filo político más directo: la violencia racial de época, el Ku Klux Klan, y el monstruo literal como espejo del monstruo real.
Y ahí la película se vuelve doble. Puedes tomarla por el filo o puedes desconfiar del filo. Yo tengo esas dos lecturas en la cabeza al mismo tiempo y no quiero elegir una y borrar la otra. Quiero que convivan, como los gemelos.

La lectura celebratoria (la A) se sostiene ahí: la película se atreve a mutar sin pedir permiso. Pasa del drama histórico a la fiesta, de la memoria musical al asedio, y usa el horror como idioma para hablar de violencia real. La música no es “ambiente”: es el centro del ritual. Y Michael B. Jordan, más allá del mérito técnico, consigue una dualidad que no se siente como truco, sino como tensión moral.
La dirección de arte está afilada, la puesta en escena tiene una precisión que se nota, y el sonido está tratado con reverencia. El blues aparece como archivo vivo: no solo canciones, sino una memoria intergeneracional que carga con trabajo, dolor, deseo, orgullo, supervivencia. Hay algo casi sagrado en cómo la película mira a la música: como si el arte fuera pacto, altar y arma al mismo tiempo.
Ku Klux Klan y vampiros: cuando el monstruo es doble
La película hace algo muy intenso al ponerlos en el mismo tablero. El monstruo sobrenatural convive con el monstruo social. El horror no está inventando el miedo; está dialogando con un miedo histórico que ya existía. Eso, simbólicamente, golpea. Porque el vampiro es depredación con estética, y el Klan fue depredación sin metáfora: capucha, linchamiento, terror como sistema. Ponerlos juntos no es solo “cool”: es un recordatorio de que el horror real no necesita colmillos para ser horror.

Por eso mismo, cuando funciona, funciona fuerte. En la secuencia del club, por ejemplo, el cine se vuelve rito: la cámara se enamora de los cuerpos, el montaje acelera, la gente se vuelve comunidad. El blues se siente como resistencia más que como género. Y en una historia atravesada por racismo, esa elección no es decorativa: es política.
La lectura B: la sospecha
Pero yo no puedo quedarme solo con esa lectura A. La otra lectura (la B, la sospechosa) también se me activa, y no por llevar la contraria, sino porque hay momentos en que la película me desconecta. No es “es mala” ni “no funciona”. Es más raro: es sentir que el mecanismo se deja ver. Como cuando miras un truco de magia y, sin querer, sigues la mano equivocada. Ya no puedes volver a creer igual.
Ahí se me aparece BoJack Horseman (2014-2020). No por la trama, sino por esa crítica al Hollywood que arma películas como productos perfectos: casting impecable, temas importantes, música que te empuja a sentir, giros diseñados para que el público salga diciendo “qué valiente”. Una película puede ser brillante y aun así sentirse calculada. Con Sinners, por momentos, me pasó eso: se nota el oficio… y se nota la estrategia.

Y ojo: lo “hollywoodense” no es insulto automático. El problema es cuando lo hollywoodense se vuelve costura visible. Cuando tú, espectador, dejas de estar dentro del mundo y te descubres pensando “qué bien la fotografía”, “qué bien el diseño”, “qué bien la actuación”. Es como si la perfección cortara la ilusión. Se te aparece el fantasma de la industria: temporada de premios, categorías, campaña, “esto va a gustar”.
Cuchillo sagrado, filo político
Para pensar esa tensión sin caer en la típica columna de “me gustó/no me gustó”, a mí me sirve este eje: cuchillo sagrado, filo político. El cuchillo es el género cortándote expectativas: te hace entrar por un lugar y te cambia el piso. Lo sagrado es la música: el blues como memoria y como altar, algo que no se puede reducir a “buen soundtrack”. El filo político es lo racial atravesándolo todo: el Ku Klux Klan como terror histórico y los vampiros como monstruo que lo amplifica en clave de horror.
En la lectura A, ese tríptico es brillante: forma, música y monstruo para contar una herida que no es decorada, sino es el núcleo. En la lectura B, ese mismo tríptico está tan bien diseñado que te deja una pregunta incómoda: ¿hasta qué punto se arriesga y hasta qué punto se asegura?
El cierre: magia y truco
Tal vez por eso la frase que mejor me resume la experiencia no es un análisis, sino una imagen: entré por el blues y salí con colmillos. No porque el giro sea “sorpresa” (hoy todo se spoilea), sino porque ese trayecto dice algo sobre la película y sobre mí como espectadora. Yo entré buscando una película de premios (a ver si merecía tanto ruido) y salí con una película que, al mismo tiempo, me fascinó y me dejó mirando las costuras.

Sinners no solo mezcla géneros: te da magia y te muestra el truco. Y cuando una película está tan bien hecha, a veces el único lugar honesto para discutirla es esa incomodidad. Ahí es donde yo la celebro y, al mismo tiempo, la pongo bajo sospecha. Como los gemelos: dos lecturas conviviendo en el mismo cuerpo.