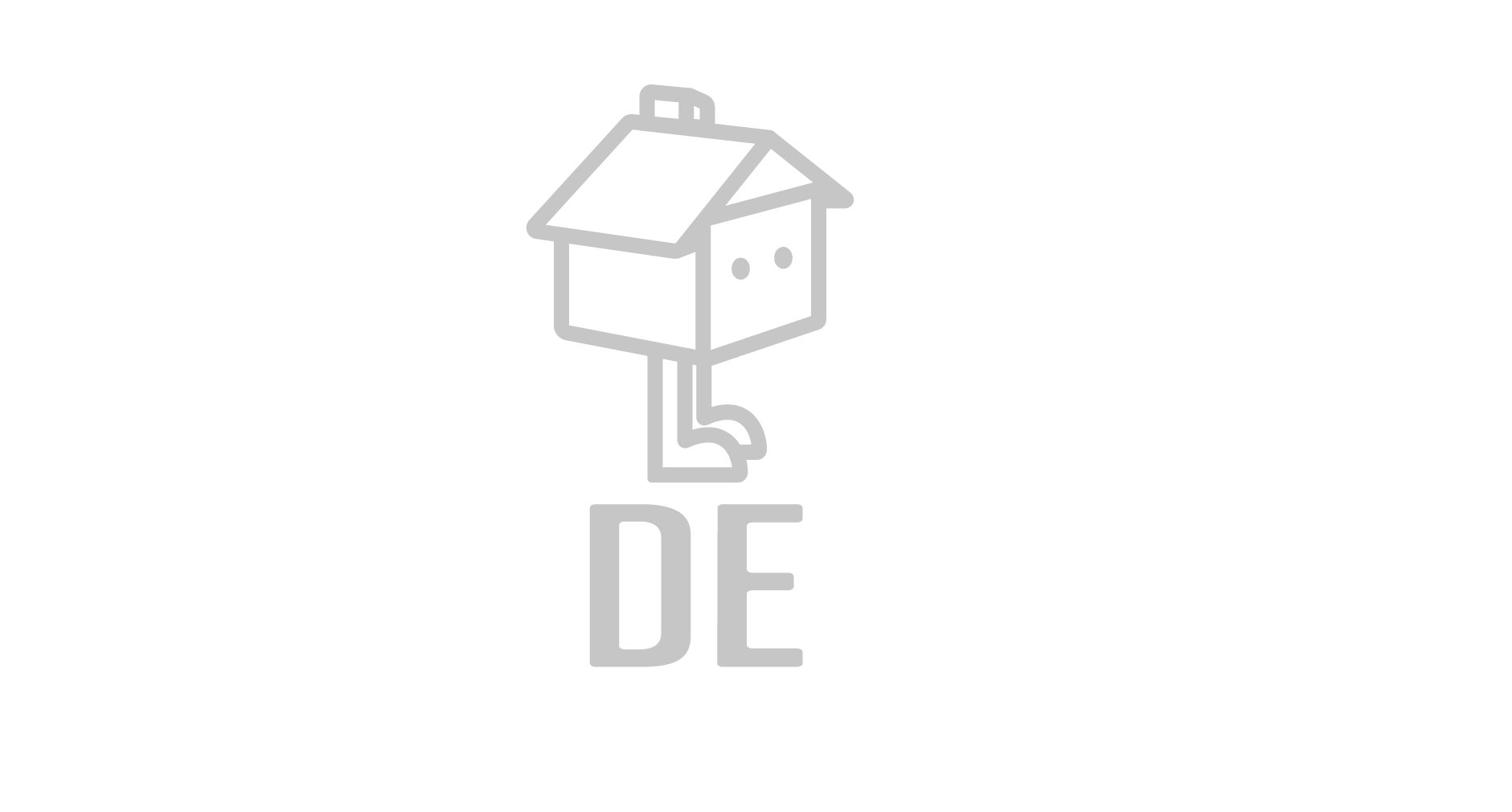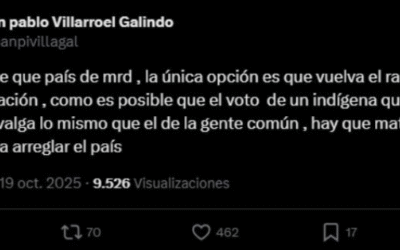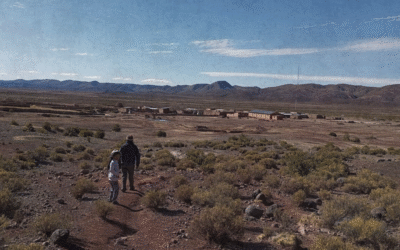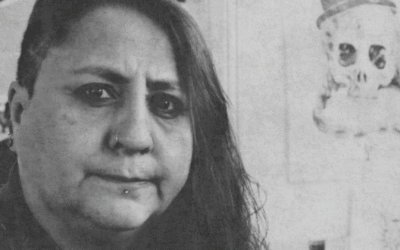En el norte de Cochabamba se encuentra el parque Fidel Anze, un corredor verde de más de medio siglo de historia que hoy funciona como el único bosque urbano en esa zona de la ciudad. Rodeado de barriadas de medianos ingresos –antes agropecuarias y hoy en proceso de gentrificación–, este espacio verde ha sido valorado tanto como pulmón ecológico (zona de recarga hídrica) como lugar de esparcimiento vecinal. Los vecinos lo describen como “oxigenador” y reclaman haberlo “apropiado… en un sentido de protección, no de hacernos dueños”, entendiendo que su mantenimiento beneficia a toda la comunidad. En los últimos años el parque y sus alrededores han recibido mejoras ambientales –plantación de árboles, construcción de ciclovías y senderos peatonales– sin rejas ni muro perimetral, reforzando así su carácter público. Sin embargo, esta revalorización ha tenido también un costo social: ha atraído proyectos privados (urbanizaciones y condominios) que convierten la tierra en mercancía.
En este contexto ha cobrado relevancia mediática un nuevo conflicto: la apropiación privada del espacio público. Hace poco tiempo se hizo viral en redes sociales el caso de Isabella, una emprendedora local que vendía galletas artesanales desde su pequeño carrito móvil ubicado junto al parque Fidel Anze. Algunos vecinos se opusieron a que Isabella estacionara su puesto en la vereda, argumentando que el lugar debía reservarse exclusivamente para el uso común y ambiental del parque. El incidente detonó un debate ciudadano: ¿quién tiene derecho a usar el espacio público? Por un lado están los vecinos que reclaman la defensa del parque como “bien común”, tal como hicieron en conflictos previos (por ejemplo, rechazando la instalación de pasto sintético en una cancha existente dentro del parque). Por otro lado, el caso de Isabella visibiliza cómo espacios públicos son también medios de subsistencia para pequeños emprendedores. Este episodio guarda analogía con la oposición vecinal a otros proyectos: en 2018, los residentes del sector también se movilizaron para cuidar el área verde, rechazando la construcción de una cancha que “rompería con el área verde” y afectaría la infiltración del agua.
De la propiedad absoluta a la función social
El concepto de propiedad privada ha evolucionado drásticamente desde la Europa del siglo XVIII hasta hoy. En la tradición liberal napoleónica, la propiedad se concebía como un derecho absoluto del individuo. La Revolución Francesa proclamó en 1789 la propiedad como un “derecho sagrado e inviolable”, idea que consagró el Código Civil Napoleónico (1804) al definirla como el derecho de usar y disponer de los bienes “de la manera más absoluta”. Esa formulación supuso que el dueño podía gozar y abusar de su inmueble prácticamente sin límites, siempre que no violara las pocas leyes existentes.
A comienzos del siglo XX comenzó a cuestionarse este absolutismo propietario. El jurista francés Léon Duguit, entre otros, planteó que la propiedad debía entenderse con un sentido social: más allá del beneficio individual, debía satisfacer “necesidades e intereses de la colectividad”. En otras palabras, la propiedad pasó de ser un derecho subjetivo exclusivo de su titular a un derecho objetivo supeditado al bien común. En la práctica, esto implicó que los dueños de tierra ya no podían reclamar uso ilimitado sin rendir cuentas a la sociedad. Como explica un texto jurídico boliviano Dionisio Saravia, “la escasez de suelo urbano se convierte en un problema social… [y] la función social de la propiedad” surge como requisito para equilibrar el interés privado con el interés general.
En Bolivia este cambio conceptual está incorporado formalmente. La Constitución de 2009 reconoce el derecho a la propiedad privada solo si “cumple una función social”, y establece que ningún uso de la propiedad puede ser perjudicial al interés colectivo. En la práctica esto significa que todo propietario (individual o colectivo) debe utilizar sus bienes de modo compatible con los objetivos sociales. En Cochabamba y el resto del país, dicha norma obliga a que el suelo y las edificaciones urbanas no se dejen abandonados o dedicados exclusivamente a la especulación. Por ejemplo, las leyes de planificación urbana exigen demostrar el “uso socioeconómico” de terrenos fiscales para evitar su subutilización.

En suma, la visión moderna limita el “derecho absoluto” de Napoleón. Sin embargo, en la realidad cotidiana muchas tensiones siguen alineadas con la vieja concepción liberal. Como veremos, muchos conflictos urbanos brotan cuando el valor de uso social de un espacio (recreativo, ambiental) entra en colisión con su valor de cambio económico (plusvalía inmobiliaria).
En Bolivia, y en Cochabamba en particular, la propiedad se manifiesta con doble cara: está regulada por el Estado, pero también es un capital tangible para familias e inversionistas. Desde la colonia existió una concepción del suelo como riqueza privada; hoy se suman mecanismos legales para mantenerla. Por ejemplo, la Ley 247/2015 de Regularización de la Titularidad entrega títulos a ocupantes de buena fe, reforzando que la posesión continua devenga en derecho propietario. De modo similar, la Constitución de 2009, aunque obliga a la función social, paradójicamente eleva la propiedad privada a un derecho fundamental (Art.56). En la práctica, el acceso a la tierra y la vivienda sigue siendo visto como un seguro de vida y estatus social. Para las familias de bajos ingresos, obtener un terreno o domicilio propio significa estabilidad económica y pertenencia comunitaria.
En Cochabamba –con alto crecimiento urbano– el suelo se ha valorizado enormemente. Estudios sobre el mercado de tierra periurbano muestran cómo “gran parte de los espacios urbanos, servicios e infraestructuras” se financian mediante intervenciones a la propiedad del suelo. Es decir, la tierra urbana se usa como capital para financiar desarrollo: vecinos y promotores subdividen y venden terrenos, cobran cargas por servicios o incluso exigen aportes para titulación, generando plusvalía. Esta lógica de suelo como capital alimenta la mercantilización de cada metro cuadrado libre de la ciudad.
Los vecinos que demandan exclusividad del parque actúan bajo una lógica de uso colectivo, mientras que emprendedores reclaman el derecho al mercado y al sustento personal. La tensión subyace en que el parque —libre y público— tiene usos potencialmente comerciales (un puesto, un local) y recreativos al mismo tiempo. Hoy, por un lado, exigen que los emprendedores desmantelen su puesto para preservar la zona libre, mientras por otro lado el municipio concede derechos exclusivos (licitaciones o comodatos) que benefician a empresas privadas (futbolistas y constructoras) sobre terrenos públicos cercanos. Esa ambivalencia ilustra hasta qué punto la propiedad pública y privada chocan en la realidad cochabambina.
Patrimonio y mercado: la mercantilización del espacio público
La irrupción de intereses privados en espacios públicos forma parte de una tendencia municipal. En 2022 el Concejo Municipal del Cercado aprobó la Ley 1179, autorizando asociaciones público-privadas para que inversionistas financien obras en terrenos municipales a cambio de comodatos de hasta 30 años. De este modo, plazas, mercados o parques municipales podrían ser entregados a privados por décadas. Críticos de la ciudad advierten que esto equivale a privatizar el espacio público: donando predios municipales a empresas se estaría configurando un modelo “urbano consumista” donde solo las constructoras ganan y se restringe el acceso de la ciudadanía.
La prensa local (la época, 2022) ha señalado además que esta medida favorece al capital inmobiliario ligado al alcalde Manfred Reyes Villa: “Manfred es el paladín neoliberal de la privatización del espacio público para favorecer al capital inmobiliario cochabambino”. Según la editora Nayra Agreda, la Ley 1179 fue “destinada a actos de corrupción”, al servir para dar incentivos excesivos a socios políticos del alcalde, a costa de la libre circulación ciudadana en plazas y parques. En suma, se denuncia que Cochabamba corre el peligro de convertirse “en una gran mercancía” donde todo terreno municipal es un negocio esperando comprador.
Estos hechos confirman que los gobiernos locales, lejos de preservar el espacio público, lo están viendo como un recurso monetizable. También revelan la existencia de redes de corrupción: obras presupuestadas sin consulta popular, contratos opacos y predios “entregados en silencio” a empresas amigas. En ese entorno, la propiedad pública deja de ser un bien colectivo y pasa a ser concesionada bajo criterios mercantiles e incluso clientelistas.
¿Culto a la propiedad o bien común?
En Bolivia, la tenencia de la tierra adquiere connotaciones casi existenciales que se remontan a la época colonial. Desde la Reforma Agraria de 1953, el Estado reconoce y garantiza la propiedad agraria privada cuando ésta cumple una función útil para la colectividad nacional, sin embargo, el derecho de propiedad se percibe a menudo como la garantía de la supervivencia familiar y la identidad personal. Para muchos cochabambinos, poseer un lote o una vivienda es sinónimo de haber «llegado a algo», «ser persona» y de no depender de arrendamientos. Por eso proliferan expresiones coloquiales como «militar por el cartón» (luchar por el título de propiedad) y «cartilla» (documento de posesión) que resumen esa búsqueda ancestral de reconocimiento social a través de la propiedad.
Esta cultura propietaria hunde sus raíces en el sistema colonial, donde el acceso a la tierra determinaba no solo la supervivencia económica sino también el estatus social y la ciudadanía. La tensión contemporánea entre función social y apropiación individual refleja contradicciones históricas no resueltas: mientras el marco jurídico actual subordina la propiedad al bien común, la práctica cotidiana reproduce lógicas coloniales donde el título propietario funciona como mecanismo de diferenciación social y seguridad ontológica.
En el caso del Fidel Anze, esta tensión adquiere múltiples dimensiones que desbordan la simple dicotomía entre vecinos defensores del bien común e Isabella como emprendedora individual. Los vecinos, si bien articulan un discurso sobre el patrimonio colectivo, ejercen de facto una apropiación exclusiva del espacio que reproduce patrones propietarios: determinan quién puede o no usar «su» parque, establecen criterios de uso legítimo e ilegítimo, y reclaman autoridad territorial sobre un bien público. Su defensa del parque como «bosque urbano» encubre también una apropiación clasista que excluye usos populares —como el comercio de terceros— bajo el argumento del bien ambiental.

El caso de Isabella revela las contradicciones de un modelo económico que precariza el empleo formal mientras criminaliza las estrategias de supervivencia en el espacio público. Su carrito de galletas, como ocurre en otros casos de comercio informal, no representa una «ocupación indebida», sino la expresión espacial de una economía política que institucionaliza la mercantilización selectiva: mientras se niega a sectores populares el derecho a comercializar en espacios públicos, el municipio concede comodatos de hasta 30 años a empresas privadas mediante asociaciones público-privadas. Esta asimetría estructural revela cómo la gestión municipal opera como agente activo en la redistribución espacial del valor, facilitando la acumulación empresarial mientras refuerza narrativas de «orden urbano» que legitiman la exclusión de actividades informales, configurando así espacios donde solo los usos que no compiten con intereses del capital concentrado son considerados legítimos.
Conclusiones
Más allá de las posiciones aparentemente antagónicas entre vecinos e Isabella, el conflicto revela una economía política que institucionaliza la mercantilización selectiva del espacio público: facilita la apropiación empresarial mediante marcos legales favorables mientras criminaliza otras estrategias de supervivencia.
La tensión entre uso colectivo y uso económico se inscribe en una historia más profunda donde la propiedad funciona simultáneamente como mecanismo de supervivencia, reconocimiento social y acumulación de capital. Las autoridades municipales, lejos de mediar neutralmente, operan como agentes activos de esta mercantilización diferenciada, privilegiando formas de privatización que benefician al capital concentrado sobre las necesidades populares.
El conflicto revela un escenario complejo donde coexisten múltiples racionalidades propietarias: la vecinal-exclusiva que naturaliza su control territorial, la popular-informal que reclama derecho al sustento, y la empresarial-legal que captura marcos normativos para la acumulación privada. Pese a una legislación que formalmente subordina la propiedad al interés común, en la práctica el suelo cochabambino opera como mercancía estratificada según posiciones de clase y acceso al poder político.
Sebastián Flores y Fabricio Lobatón
15 de agosto de 2025